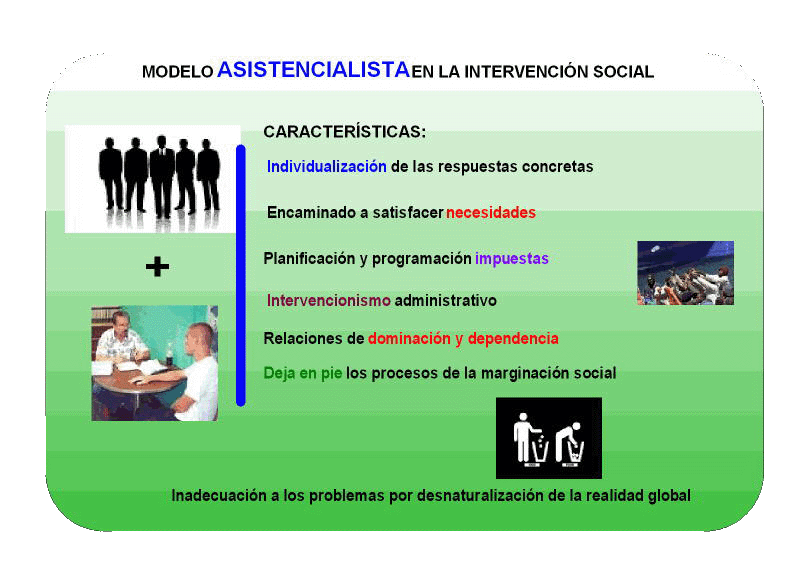|
Modelos de gestión: EL ASISTENCIALISMO
|
||||||||||||
|
El asistencialismo en la intervención social (*) Ante el conflicto social latente y las distintas formas de desviación social, ¿qué hace la sociedad organizada?, ¿qué respuesta ofrecen las instancias institucionales u oficiales? La respuesta sigue siendo la del asistencialismo1.
Vamos, pues, a analizar los rasgos más peculiares de este modelo clásico del asistencialismo y sus prácticas en la intervención social.
Las respuestas concretas dadas por las instancias institucionales han sido siempre individualizadas. Todavía persiste este método decimonónico de abordar los problemas o cuestiones sociales, que tuvo su origen en el positivismo, y aunque revestido de las técnicas más modernas, aún conserva el sentido y la finalidad con el que fue creado. Este modo de ver las cosas nos revela de entrada que se está operando una primera desnaturalización de los problemas sociales, como son los referidos a la marginación social colectiva que estudiamos. Como hemos visto, a través del análisis hecho hasta ahora, la marginación en su génesis viene determinada estructuralmente, y en su evolución o consolidación está afectada también por complejos procesos psicosociales. Por tanto, para una acertada comprensión del tema son necesarias coordenadas macrosociales, no podemos quedamos en los niveles microsociales, y mucho menos en los factores meramente individuales. Una de las consecuencias que percibimos en este enfoque es la división de los colectivos marginados que, alienados, no tienen otra expectativa que recibir y cuanto más mejor. Son certeras a este respecto, a la vez que denunciadoras, las palabras de Donzelot: la práctica de la asistencia no ha cambiado en su papel principal de registro y gestión de la miseria, en su función de división de los segregables2. Esta división facilita el control social. De otro lado, la seriación de las problemáticas desvía la atención de la población de los problemas más globales y graves que afectan a la sociedad entera. También podemos contemplar esta individualización de las respuestas institucionales del lado del profesional, en relación con las políticas sociales, que reducen y disgregan la globalidad de que hablamos en una serie de casos a tratar (trabajo de casos). Entonces el trabajo social queda reducido en su actuar a una mera competencia en la resolución de una deficiencia que se quiere eliminar o disminuir. Los beneficiarios de la ayuda que se otorga no representan nunca un colectivo concreto y determinado que pueda organizarse y reivindicar sus derechos. Por todo ello, estamos convencidos de la inutilidad o ineficacia de las intervenciones sociales centradas únicamente en el individuo, por lo que consideramos imprescindible la implicación del grupo natural y social de pertenencia.
En el modelo de sociedad aún vigente, los servicios sociales están asentados y organizados conforme a las ideas que dimanan del Estado providente y la dependencia al mismo de instituciones, grupos sociales y personas individuales. Ya Ivan Illich hablaba de la mayor esclavitud del pueblo a las instituciones, y como esta dependencia de las instituciones estatales ha acuñado y sostenido las necesidades3. Los profesionales, así, se erigen en definidores de las necesidades y solucionadores de las diversas problemáticas que llevan consigo estas supuestas necesidades. Los demás toman y aceptan las definiciones y las soluciones aportadas por estos profesionales. Aquí, se parte de la idea de que el objetivo, prefigurado en los servicios sociales, es atender o satisfacer necesidades que anteriormente han sido definidas desde fuera del marco social a que se refieren, por unos agentes sociales exógenos al medio social en que se pretende intervenir. Pero es que, además, ha sido de antemano caracterizada o definida, también desde fuera, la clientela que va a ser receptora de dicha atención. Cuando todo esto sucede, estamos ante el modelo clásico del asistencialismo; siendo tal asistencialismo un modo más de contención social y no un vehículo de transformación social. La catedrática de Sociología de la Familia de la Universidad Estatal de Milán, Ota de Leonardis, expresa cómo el mito de la competencia especializada produce una inversión del binomio problema-solución. No es la solución la que corresponde al problema social, es el problema el que corresponde a la solución prefabricada. Así, la solución institucional determina el problema y su forma de percibido. Esto produce unos efectos perversos, como es la expulsión de aquello que no entra dentro de la competencia especializada en sí. Las instituciones producen así una gran cantidad de desechos, de problemas que, al no encontrar respuesta, se cronifican, se marchitan y a menudo se juntan entre sí4. Otra observación que hay que hacer es que el cliente o liderado es visto sólo como portador de síntomas que recibe la atención pasivamente5. Tenemos que preguntamos, ante una clientela cada vez más densa de marginados sociales, por qué no se han solucionado los problemas cuando ya han recibido o se han beneficiado de las prestaciones otorgadas por las instituciones o mediadores sociales tradicionales. Se caerá en la cuenta de que estos servicios se encuentran alienados, es decir, ya no sirven a los fines a los que están llamados a responder desde su origen, porque los métodos empleados son inadecuados. En esta situación, la perspectiva globalizadora contribuye también a borrar la imagen negativa que se tiene de los servicios sociales y educativos, porque sus prácticas son contradictorias y de carácter intervencionista.
Se trata de proyectos externos al grupo social sobre el que se imponen. En los modelos tradicionales el impulso inicial (iniciativa) es exterior al medio; es el actuar sobre el medio lo que los caracteriza. La política de proyectos impuestos está duramente discutida y sometida a revisión. Podemos decir, en términos generales, que la planificación y programación externa al grupo social sobre el que se quiere imponer es ineficaz. Las soluciones venidas de fuera del medio, total o parcialmente institucionalizadas, se han mostrado hasta ahora inoperantes o ineficaces porque los problemas y conflictos no permiten que se les traten desde fuera. Es más, tienden muchas veces a agravar el problema, puesto que, en ese intento de racionalización y tecnificación de los recursos sociales y la planificación de los servicios, se llega al efecto contrario al que se quiere lograr. Así, las demandas excesivas que no llenan los requisitos de esa normalización son rechazadas y no se atienden. Por ello, el servicio que se presta parece más como un premio a la normalización que un derecho social que tendría que satisfacerse siempre. En este sentido, los recursos sociales no son distribuidos para contribuir a romper las dependencias que mantienen alienados a los colectivos marginados, sino que, precisamente, esta distribución es como una retroalimentación de esa dependencia que se mantiene reproducida y hasta cronificada6. Al respecto, Pavarini expresa: «La práctica de la asistencia no se dirige a resolver las contradicciones sociales, sino a atenuar los efectos, a no hacerla s explosivos»7.
La raíz del intervencionismo administrativo está también en las ideas que modelaron el Estado providente y la compleja organización de sus servicios sociales. El mayor intervencionismo administrativo está en relación con el modelo más tradicional. Análogamente, los modelos más evolutivos se sitúan en la ruptura o supresión de tal intervencionismo y los modelos intermedios en la reducción cada vez mayor del mismo. ASÍ, se habla de modelos de espera, frente a los modelos de búsqueda8. El burocratismo y la jerarquización excesiva son las secuelas más gravosas de este enfoque intervencionista. Esto va ligado Íntimamente al estatus social del trabajador social e incluso a su propia función profesional.
La consecuencia de los esquemas contenidos en los modelos tradicionales (como el que aún impera en nuestro entorno social), es el mantener de algún modo las relaciones de dominación y dependencia. En el modelo tradicional puro el modo de intervención social mantiene la tendencia al tratamiento, a la prescripción, a la relación terapéutica clásica: asistente-asistido, que es, evidentemente, una relación de dominación y dependencia. Aun en modelos que aparentemente se definen como evolutivos con respecto al clásico tradicional, el factor relacional se utiliza como mera técnica de control9, con lo cual sigue siendo evidente un modo de dominación y mantenimiento de la dependencia. Este enfoque nos parece que se debe, de una parte, a la atribución de todo el conocimiento, supuestamente suficiente para operar un cambio en el medio marginal, al agente social que ha de intervenir, y ninguno a la clientela poblacional que, percibida incapaz y desprovista totalmente de conocimientos operativos para su posible transformación social, queda a la espera de lo que ha de venirle desde fuera para cubrir sus necesidades. En esta atribución de todo el conocimiento a los trabajadores sociales es donde está el peligro de caer en lo que ya denunciara Donzelot, y es que en nombre de su saber maximalicen su poder y no critiquen las relaciones de poder a las cuales está condicionada su práctica. Su objetivo es hacer creer que los problemas de las personas dependen de su saber y no del poder10 . De otra parte, está el centrar todo en el agente, hasta la propia transformación de los contextos sociales. Así, se dice de él que es agente de cambio; como si el cambio fuera sólo debido a él y no, como hoy sabemos, una propiedad de los sistemas. Parece que no cuente para nada el proceso comprensivo que ha de operarse en la población para facilitar el cambio, mediante una formación que la lleve a dejar las actitudes pasivas, de aceptar las decisiones de los otros como válidas.
Ahora ya podemos ver con claridad cómo estos enfoques contenidos en el modelo clásico, tratados brevemente, se sitúan frente al problema fundamental, que es la marginación social. Como el control social del delito y sus mecanismos selectivos, que abordaremos en el capítulo siguiente, el asistencialismo es también un modo de contención social. En el mejor de los casos, sólo contiene los fenómenos, pero sigue manteniendo la situación básica de marginación, justo porque deja en pie los procesos que la producen y consolidan. Sólo busca la conformidad social. Por eso hablamos de procesos mantenedores de la marginación social colectiva, precisamente porque impiden la entrada de los colectivos marginados en procesos de emancipación social. Para que esta emancipación social se dé, es preciso que las competencias del trabajador social generen competencias específicas en los colectivos marginados.
En consecuencia, hay una inadecuación a los problemas por desnaturalización de la realidad global.
(*) López Hernández, G. (1999): Condición marginal y conflicto social. Madrid, Talasa (85 -90)
1 Para una visión general del tema, vid. N. ALAYON: Asistencia y asistencialismo, Humánitas, Buenos Aires, 1989.
2 J. DONZELOT, Trabajo social y lucha política en «El Trabajo social a debate»op. Cit., p. 143
3 I. ILLICH y otros, Profesiones inhabilitantes, Blume, Madrid, 1981, p. 12 y ss.
4 O. DE LEONARDIS, «Políticas sociales: Reinventar nuevos parámetros», en Álvarez Uría: Marginación e inserción, op. cit., p. 57
5 C. A. DE MEDINA, Participación y trabajo social -un manual de promoción humana-, Humánitas, Buenos Aires, 1985, p. 20
6 O. DE LEONARDIS, op. cit., p. 59
7 M. PAVARINI, Control y dominación -teorías criminológicas y proyecto hegemónico-Siglo XXI, México, 1980, p. 75
8 Vid. J. RAPPAPORT y J. M. CHINSKY, «Models of delivery of service from a historical, and conceptual perspective», Professional psychology n5, 1974, pp. 42-50
9 P. LASCOUMES, «Les strategies novatrices de prevention de contrôle social», en Voies nouvelles de prévention, Colloque-Namur C.E.D.J., Buxelles, 1974, p. 171 10 J. DONZELOT, Trabajo social y lucha política, op. cit., p. 144
|